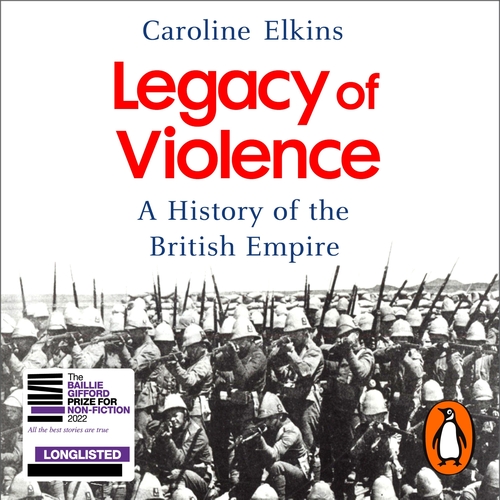Aunque muchos nazis fueron procesados por sus crímenes, ningún británico lo fue, escribe Declan Hayes.
Los relatos de Caroline Elkins sobre soldados británicos que introducían botellas rotas en la vagina de prisioneras keniatas durante la revuelta Mau Mau de los kikuyus no es, ni mucho menos, el peor ejemplo de la violencia imperial de Albión que relata. Dado que este libro de 870 páginas está plagado de ejemplos similares de crímenes de guerra sistemáticos cometidos por la administración británica en Kenia, Nigeria, Jamaica, Sudáfrica, Malasia, Palestina, Chipre, Nyasalandia, India y otros innumerables puestos avanzados del imperio, surgen una y otra vez comparaciones justificadas entre los británicos y los nazis.
Y, aunque muchos nazis fueron procesados por sus crímenes, ningún británico lo fue, a pesar de que el general Sir Frank Kitson, uno de los más notorios de estos criminales de guerra de grado A, que anduvo de un campo de exterminio colonial a otro, sigue vivo y, sin duda, sigue tramando el asesinato de otros. El libro deja claro que los británicos contaban con un puñado de militares y funcionarios, matones psicópatas como Kitson y Bomber Harris, que estaban dispuestos a enviar, casi sin previo aviso, a cualquier parte de su podrido imperio donde hubiera que liquidar a los “nativos”, un eufemismo para referirse a las bárbaras torturas derivadas de Douglas Duff, uno de sus satánicos hombres.
Muchos de estos salvajes, como Percival y Montgomery, sirvieron junto al grupo terrorista Black and Tan en Irlanda, antes de trasladarse a Palestina, India y Malasia, donde perfeccionaron sus técnicas de tortura, que se asemejaban a las que utilizan los diablos en las pinturas medievales.
Por horripilantes que sean sus descripciones de ese salvajismo, el punto fuerte del libro es que nos ofrece el prisma oximorónico del imperialismo liberal para reflexionar sobre esos crímenes del imperio y los salvajes que los cometieron, que se confabularon para cometerlos y que los encubrieron tanto judicialmente como con la pompa y circunstancia del imperio.
Elkins subraya que el Jubileo de Plata de la reina Victoria se utilizó, al igual que la coronación en 1952 de la joven reina Isabel, para embaucar a sus súbditos con la majestuosidad del imperio y convencer a esos cretinos de que formaban parte del proyecto mucho más grande y noble de Hacer Gran Bretaña Grande de Nuevo. La reina Isabel II explicó el método por el que Gran Bretaña iba a volver a ser grande cuando declaró, en su primera prórroga del Parlamento, que sus matones habían asesinado en Malasia mediante el uso de tácticas de terror que habían perfeccionado en Palestina. Aunque los medios de comunicación ensalzaron a Gerald Templer, Templer de Malasia, como bautizaron al principal criminal de guerra de la reina en Malasia, vale la pena señalar, con respecto a Wikileaks y los crímenes de guerra más recientes de sus fuerzas, que sólo el periódico Daily Worker de los comunistas hizo alguna pregunta de sondeo sobre los crímenes de guerra de Malasia y que Templer y sus compañeros matones les dieron poca importancia.
Elkins alega en la página 649 que la principal razón por la que el MI5 confesó sus crímenes de guerra Mau Mau fue porque Julian Assange, a quien ahora tienen en su calabozo más seguro, iba a publicar un tesoro de documentos que exponían sus horrendos crímenes de guerra contra los kikuyus en Kenia. También muestra, con ejemplos de Malasia, India, Palestina y otros lugares, que Assange estaba lejos de ser el primer caso en que estos matones coloniales disparaban, torturaban o simplemente asesinaban al mensajero.
La fuerza preeminente del libro está en mostrar cómo la propaganda y la censura fueron fundamentales tanto para las campañas de genocidio de Gran Bretaña como para que estos criminales se autodefinieran, al igual que sus actuales socios estadounidenses en el crimen, como los abanderados del progreso y la ilustración.
Fue para blanquear esos crímenes y conferir cierta falsa dignidad al imperio de campos de concentración y gulags de Albión que Rudyard Kipling, el “profeta del imperialismo británico” de George Orwell, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1907. Kipling formaba parte de una gigantesca hoja de parra propagandística que ocultaba el oxímoron del imperialismo liberal, el guante de terciopelo que enfundaba un puño despiadado que aplastaba, castraba y esclavizaba a los recién capturados y hoscos pueblos de Albión, que eran mitad demonios y mitad niños.
Elkins deja claro como el día que no se escatimaba la vara cuando “nuestros muchachos” la empuñaban sobre estos medio niños, que los levantamientos en la India, Palestina y Jamaica fueron brutalmente reprimidos por los Tommies, que se deleitaban cortando los genitales de sus prisioneros y metiéndoselos por la garganta. Aunque su genocidio de los bóers es bien conocido (por aquellos que quieren saber), menos conocido es que se recaudaron más de 6 millones de libras para los Tommies heridos, y apenas 6.500 libras para las mujeres y niños afrikáners que esos mismos Tommies estaban matando de hambre en campos de concentración que eran tan malos como los de Hitler. Piensen en eso cuando vean los vídeos de vuelta a casa de youtube del personal de servicio estadounidense que regresa a Estados Unidos después de hacer sus propios pequeños Mỹ Lais y Abu Ghraibs.
Aunque Elkins hace la excelente observación de que los colaboradores irlandeses fueron fundamentales en todos estos crímenes en la India, en Malasia, en Palestina y en Sudáfrica, también afirma que el Irish Times fue “durante mucho tiempo una espina en el costado imperial de Gran Bretaña”. El Irish Times es, en realidad, tan defensor del imperialismo liberal como los medios de comunicación británicos o estadounidenses más belicistas de la OTAN.
Su conocimiento de la llamada Guerra de Independencia irlandesa, la Guerra (Negra y) Caqui, como la llamamos los puristas, es igualmente escamoso. Lo que temían los británicos era el sólido e inquebrantable voto del Sinn Féin a favor de la independencia, y no la campaña del IRA, que apenas mereció una nota a pie de página en ninguna de las historias de los regimientos del ejército británico y que Montgomery desestimó como un ligero ejercicio de entrenamiento. El IRA tampoco obtuvo sus tácticas de los bóers, que eran excelentes jinetes y tiradores, sino que las suyas eran una mescolanza, ayudado por algunos fabricantes de bombas de talento como Jim O’Donovan. Y, aunque es alentador saber que Mi lucha por la libertad de Irlanda, de Dan Breen, fue un éxito de ventas en hindi, punjabi y tamil, la razón de ello y de por qué el gran general Võ Nguyên Giáp tenía su propio ejemplar gastado era que había poca literatura relevante. Aunque Breen no era Giáp y Tom Barry no era el presidente Mao, hicieron sus modestas contribuciones a la teoría y la práctica de la guerra de guerrillas, que no tienen por qué entretenernos aquí, salvo para decir que Elkins, no más que cualquier otro, puede ser experto en todas las cosas.
La considerable contribución de Elkins no se centra en detalles tan localizados. Más bien, nos ha dado un edificio, un petardo, una horca, espero, en la que izar a los criminales británicos y estadounidenses, que mueven cielo y tierra para perseguir a Julian Assange, mientras las familias del crimen organizado de Biden, Blair, Bush, Clinton y Obama se pavonean dejando un rastro de miseria y baba en todo lo que tocan.
Tenemos, en Facebook y medios de comunicación social similares, hermosos niños sirios, yemeníes y palestinos pidiendo, en su inocencia, que la OTAN deje de estrangularlos. Y por otro lado tenemos a los batallones más grandes, que son tan impasibles ante los crímenes actuales del imperio en Siria, Yemen y Palestina, como lo fueron sus antepasados coloniales ante crímenes similares en esos mismos teatros. Yo sé de qué lado estoy.
Legacy of Violence: A History of the British Empire, Caroline Elkins, The Bodley Head.
Fuente: Strategic Culture Foundation
Se pueden activar los subtítulos en castellano clicando en subtítulos-configuración-subtítulos-traduce automáticamente al español