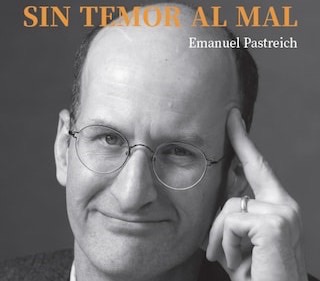La oportunidad que tuve de estudiar en el Yale College como estudiante universitario y más tarde en la Universidad de Harvard para obtener mi doctorado, la oportunidad que tuve de pasear entre los edificios góticos, de impregnarme de confianza y propósito, y de aprender a pensar, de aprender cómo funcionan las cosas, de la mano de distinguidos eruditos, fue un punto de tenaz orgullo para mí cuando comencé mi carrera como profesor, pero ese legado se ha convertido en una pesadilla, en una parodia.
Observé de cerca cómo los hombres y mujeres reflexivos y perspicaces que fueron mis compañeros de clase en Yale y Harvard, que fueron mis colegas como profesor, respondieron a la horrible decadencia institucional de Estados Unidos en las dos últimas décadas. Tristemente, aunque recuerdo con cariño los momentos de profunda perspicacia y los amables intercambios de aquellos buenos tiempos, observé cómo ellos, como intelectuales, como abogados, médicos, ingenieros, ejecutivos, profesores y funcionarios del gobierno, cómo traicionaron a sus conciudadanos y enterraron la sabiduría que habían obtenido en esos templos del saber en las profundidades del excremento del fraude y la hipocresía.
Se olvidaron de todo el sentido de esa educación de élite que habían recibido. No se suponía que fuera algo de lo que se presumiera, o que se poseyera como un yate o un caballo de carreras, una llave especial que te permitiera entrar en el club. No. Ese tipo de pensamiento es el resultado de una profunda decadencia moral.
Que la educación era un privilegio, sí, pero que conllevaba la obligación absoluta de servir a la sociedad, de defender con valentía los intereses de la nación y, sobre todo, los de aquellos que no han tenido la oportunidad de aprender cómo funciona el sistema, de estudiar sobre ciencia y tecnología, sobre tierras extranjeras y cosas antiguas.
Así es, se os dieron herramientas especiales a las que pocos tenían acceso. Se os dieron para que pudierais usarlas, usarlas para ayudar a la sociedad, especialmente en momentos de necesidad, en momentos de crisis.
Y sí, ese momento de crisis llegó inevitablemente. Llegaron las elecciones de 2000, un momento en el que todo el gobierno federal fue tomado por las corporaciones multinacionales y un puñado de ricos. Miré a mi alrededor y mis colegas y amigos actuaron como si no hubiera pasado nada. Tomaban las ficciones del New York Times como su evangelio y se aferraban cada vez más a sus privilegios.
Entonces llegó el derrumbe de las torres gemelas, la última carta de la baraja del Tarot, un milagro moderno que pertenece al Libro de las Revelaciones. En otras palabras, un fraude masivo que cualquier estudiante de secundaria que haya cursado un semestre de física podría descifrar.
Y una vez más, mis colegas de Yale y Harvard guardaron silencio; en muchos casos, aparecieron en seminarios de think tanks, en la televisión, para promover esta ficción descarada, y utilizarla como justificación para las interminables guerras extranjeras, para la transferencia de riqueza a los multimillonarios.
Tristemente, no era otra cosa que la traición de los intelectuales.
Sé que los multimillonarios estaban en última instancia detrás de esto, utilizando a sus peones y mascotas, pero si los intelectuales, los miembros íntegros de la sociedad que tienen el conocimiento especializado, la capacidad de escribir con eficacia, y la confianza para utilizar esas habilidades, si no se hubieran puesto del lado del establishment, si hubieran hecho las preguntas más básicas, el impulso de la guerra en Afganistán, en Irak, en Siria, y en otra docena de naciones, terminando en las puertas de Rusia y China, esa espiral descendente nunca podría haber comenzado.
Y entonces allí estaba yo de nuevo, en enero de 2020, allí mismo en Washington DC, observando con asombro cómo la pandemia de la COVID-19, totalmente artificiosa y poco convincente, se presentaba para el consumo masivo. Sabía que mis colegas eran lo suficientemente inteligentes como para ver a través de ese circo desde el principio, pero casi sin excepción compraron la farsa con entusiasmo, con orgullo y alegría.
Algunos de ellos con experiencia médica prestaron sus credenciales a esta siniestra operación.
Soy un hombre extremadamente limitado y no puedo reclamar ningún logro notable, pero puedo decir que era obvio para mí que las elecciones de 2000, los atentados del 11 de septiembre y el impulso de la guerra con Afganistán e Irak eran un fraude y hablé abiertamente, y sin ambigüedades, sobre estos crímenes en ese momento.
Sentí que era mi obligación como estadounidense educado. Era, en cierto sentido, todo el propósito de la educación que había recibido.
Mis esfuerzos, mi despido del trabajo y cómo me obligaron a salir del país, siguen siendo temas tabú para mis colegas de Yale y Harvard. Mencionar lo que me hicieron a mí, y a otros como yo, por oponerme al fraude de la COVID-19 también es un tema prohibido en los mejores círculos.
Permítanme decir, queridos colegas, que yo también tuve la culpa. No hice lo suficiente, sobre todo para involucrar a los trabajadores, y sobrestimé mi propia capacidad para lograr el cambio. Estaba limitado por la sutil arrogancia de la Ivy League de la que me había empapado y me llevó dos décadas volver a aprender.
Esta es mi confesión, mi disculpa y mi promesa de hacerlo mejor.
Ahora, queridos colegas, es vuestro turno. Admitid ante vosotros mismos, y ante los que os rodean, que os equivocasteis, que traicionasteis la confianza depositada en vosotros por la sociedad, por los que os rodean y que no recibieron tan ilustres educaciones, cuando os hicisteis los tontos ante las elecciones del 2000, el incidente del 11-S, el impulso de la guerra mundial que se inició en Afganistán y, finalmente, la operación de la pandemia COVID-19.
Podemos ser indulgentes con vuestros errores, pero sólo si estáis dispuestos a pedir perdón.
Ahora esperamos vuestras respuestas, vuestras promesas y vuestras acciones. Esperamos que hagáis un uso adecuado de la educación que habéis recibido en este momento de crisis nacional.
Fuente: US Provisional Government