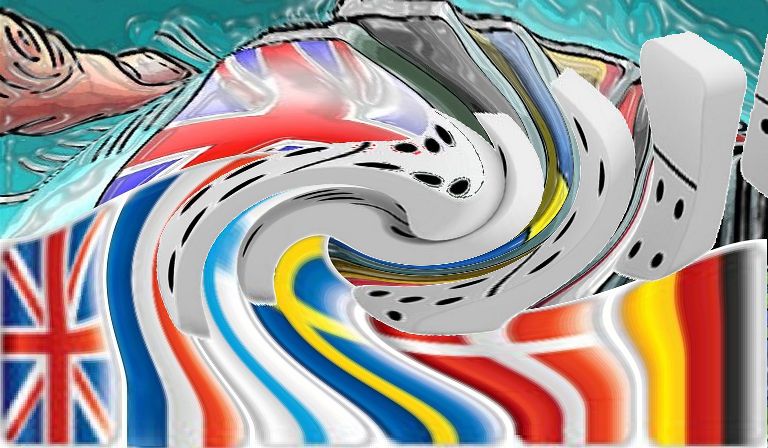Hace más de un siglo y medio, exactamente el 23 de junio de 2016, los ciudadanos del Reino Unido fueron convocados a las urnas a fin de decidir su permanencia en la Unión Europea o su salida de ella. En tiempos no muy lejanos Gran Bretaña había sido un gran imperio. No era por tanto extraño que muchos británicos se considerasen aún superiores en gran medida a los ciudadanos de otros países europeos. El narcisismo, el chovinismo, el nacionalismo excluyente, la xenofobia, el miedo a que los extranjeros quitaran los puestos de trabajo a muchos nacionales y hasta el racismo estuvieron ciertamente presentes entre aquellos que en tal referéndum votaron por el Brexit.
Pero el triunfo del Brexit se debió sobre todo a otros motivos bien justificados, como ahora sabemos. Motivos que los grandes medios de comunicación occidentales (propiedad de las mayores corporaciones occidentales) se cuidaron de que no fueran tratados en los horarios de mayor audiencia de los grandes medios audiovisuales. Y tampoco en los espacios más relevantes de la prensa en papel. Eran motivos como el del rechazo de los británicos a perder su milenaria soberanía en manos de los tecnócratas de Bruselas. Unos tecnócratas al servicio de los grandes financieros estadounidenses que pretendían impedir la expansión de otras potencias económicas emergentes como China. Una China que empezaba a establecer unas relaciones privilegiadas con la City londinense. De hecho, gentes muy relevantes de la aristocracia inglesa y del Partido Conservador, que participaban en este importante cambio de paradigma financiero, impulsaron la celebración del referéndum.
Pero de todo esto nada sabían aquellos que se consideraban gentes progresistas más informadas y “evolucionadas” que los partidarios del Brexit. El narcisismo con toda su cohorte de prejuicios estuvo tanto o más presente en este otro bando: muchos de los que votaron contra el Brexit se sentían a su vez muy superiores intelectual y éticamente a los zafios “hooligans” del Brexit. Con ese despectivo término los calificó uno de los expertos a sueldo de las élites globalistas, John Carlin, en su artículo “Inglaterra, país hooligan”. Era una de las típicas manipulaciones de este periodista: presentar la parte como el todo; convertir a todo partidario del Brexit en un hooligan, en un provinciano de mira estrecha, insensible además al sufrimiento de los refugiados y emigrantes.
Sin embargo, lo realmente grave fue que la mayoría de los contrarios al Brexit fueron incapaces, con toda su supuesta superioridad, de darse cuenta de que había otros líderes mucho más peligrosos que los dirigentes de los partidos xenófobos que pidieron el voto para el Brexit. Eran unos líderes que los estaban manipulando. Eran unos líderes mucho más astutos, hipócritas y criminales que los líderes xenófobos que despreciaban a los refugiados: eran aquellos grandes globalistas que precisamente provocaron la hecatombe de los países de los que tuvieron que huir todos aquellos millones de refugiados. Eran aquellos líderes que financiaban a tantos profesionales que en los grandes medios de comunicación no cesaron de calificar de populistas y demagogos a todos aquellos que levantaban su voz a favor del Brexit.
A algunos se les encomendó que cerraran urgentemente cualquier peligrosa vía de contagio en otros países de la Unión Europea. Como a John Carlin, en el mundo hispanoparlante. Cosa que intentó hacer con artículos como el titulado “El mundo debe dar gracias al Reino Unido”. En él defendía que: “El consenso casi total en el mundo es que al votar en el referéndum del jueves a favor de la salida de la Unión Europea, los británicos (o, mejor dicho, los ingleses) cometieron un error incomprensible, demencial y de épicas proporciones”; que “La saludable lección que el resto del mundo debe aprender del disparate en el que han caído los ingleses […] es estar más alerta que nunca al populismo barato”; que “en cuestiones políticas y económicas nacionales la gente es fácilmente manipulable por los que tienen la cínica astucia de apelar a sus prejuicios y sus sentimientos más viscerales o tribales como, en el caso de los ingleses, el ancestral desdén y desconfianza que les inculcan desde la infancia hacia los deshumanizados extranjeros” [¡qué paradoja, John Carlin denunciando la manipulación de las masas!]; que “la decisión sobre el complejísimo tema [de salir de la UE o de permanecer en ella], entendido [tan solo] por una ínfima fracción de la población”, debería haber sido tomada “por los expertos” y no “por el veredicto de las masas” [exactamente los mismos argumentos que daban unos años antes quienes, al servicio de los señores de una financiarización enloquecida, llevaron a cabo la gran estafa en la que en aquel 2016 aún estaba hundido Occidente]…
John Carlin reconocía no obstante que existía un “tópico” entre “los comentarista de élite que escriben para las élites”: “el Brexit es el síntoma más alarmante hasta la fecha de un fenómeno global contemporáneo ‘antiélites’.” Para muchos fue una gran noticia el que, por fin, alguien con la fuerza y capacidad de la ciudadanía inglesa parase los pies a dichas élites. Algo que fue casi imposible para los ciudadanos griegos, que un año antes habían votado mayoritariamente en contra de las condiciones que les imponían la Unión Europa, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. O para los españoles, que en aquel mismo mes de junio de 2016 cayeron en la trampa del miedo que le tendieron los poderes económicos, mediáticos y políticos dominantes y volvieron a votar mayoritariamente a quienes les habían impuesto la austeridad y los recortes.
Aunque para esos comentaristas de las élites (como era el mismo John Carlin, a pesar de que hablase de ellos en tercera persona), el plante de los ciudadanos ingleses no era otra cosa que un fanatismo antiélites. Fanatismo frente al que estaban, según él, “los que poseen en mayor abundancia las facultades mentales necesarias”: quienes, como es el caso de los escoceses, habían votado contra el Brexit. A John Carlin no parecía interesarle la complejidad de las motivaciones que seguramente influyeron en la decisión de los escoceses, como las relacionadas con su independencia respecto al poder central de Londres. John Carlin tan solo seguía la línea argumental con la que debía infectar a la opinión pública. Y acababa su artículo con esta perla: “Si el mundo no aprende de estas lecciones quizá llegue el día en el que tengamos que replantearnos la idea de que la democracia es el sistema político menos malo que ha inventado la humanidad.”